El día que cerraron la fábrica, el polvo de cemento siguió flotando como si alguien lo sostuviera en el aire para que nadie olvidara. Simón salió con la liquidación doblada en el bolsillo trasero y las manos vacías de herramientas, que era peor que tenerlas sucias. Caminó por la calle Alsina esquivando talleres a media persiana, carteles de “Se alquila” escritos con marcador y un viento que arrastraba bolsas como animales cansados. Sentía el casco todavía en la cabeza aunque ya no lo llevara: una presión muda, el recuerdo de una banda apretada que le sostenía nada.

Florencia estaba en la cocina, con la bata gris y el pelo atado en una trenza que olía a manzanilla. La radio, baja, decía que otra planta había cerrado en Azul. Él apoyó el sobre sobre la mesa. Ella lo miró un segundo y volvió la vista al agua que empezaba a hervir.
― ¿Mate? —dijo, como si la palabra pudiera ordenar el mundo.
Tomaron sin hablar. El mate se enfriaba rápido. Afuera arrancó una moto y después no pasó nada, apenas un silencio que se fue pegando a las paredes como la humedad.
Los días siguientes fueron el recorrido que todos conocen y nadie quiere contar: currículums impresos en la librería de la vuelta, la misma sonrisa cansada de quien recibe papeles que no piensa leer, un “te llamamos” que ya es despedida. En el corralón de la avenida Pellegrini le dijeron que tal vez en quince días; en la maderera de avenida Rivadavia, que habían tomado a dos la semana pasada; en el taller de la vieja estación, que la temporada venía floja. Volvió a casa con olor a tinta, a madera mojada y a fierro. Florencia había puesto la mesa. Partió el pan en rebanadas más finas que otras veces. Simón entendió sin que hubiera señal.
Al tercer mes, la obra social se cayó como una ficha más. Fue una carta breve, un “comunicamos” impreso en negrita. Esa misma tarde dejaron de hablar del hijo que venían deseando desde hacía años. No hubo escena. La conversación se quedó sin aire, como una hornalla que prende y se apaga al instante. A la noche, ella guardó los folletos de clínicas en la parte más alta del placard y él fingió no ver.
El único lugar que seguía llamándolo por su nombre era el club. El de Brown, el club social de la calle Brown: el truco los jueves, café ralo, la mesa de billar con paño gastado, un olor a limpieza pobre y asado viejo. Ahí había pasado más horas que en la propia casa. La primera semana sin trabajo lo recibieron con palmadas y chistes de ocasión. A la segunda, las charlas se acortaron. A la tercera, el encargado lo llamó desde el mostrador, secando vasos.
—Mirá, Simón… andamos cortos de cupos. Vos entendés.
Entendió. El club no era solo deporte o cartas: era pertenencia. Y él ya no pertenecía.

El gas lo cortaron antes de que llegara el verdadero invierno. La heladera, vacía, parecía un ojo abierto en la cocina. La humedad subía por la pared como una hiedra enferma. Florencia empezó a quedarse más horas en la librería. Al volver, lo encontraba sentado con la campera puesta y la radio en silencio.
― ¿Fuiste al de club? —preguntó una tarde, ordenando un par de tazas como si eso tuviera un peso exacto.
Él se acomodó la gorra. En la cabeza vio, un momento, la sala del club: los viejos del truco, el paño verde del billar, el café que siempre salía tibio.
—No. No quiero que me vean así.
No aclaró qué era “así”. No hacía falta.
Las conversaciones se cortaron en pedazos útiles.
― ¿Fuiste al corralón de General Paz?
—Sí.
― ¿Y?
—Nada.
El silencio se instaló con ellos, comió en la mesa, durmió en medio de la cama. Cuando el viento golpeaba la persiana, los ojos de Florencia tenían una sombra nueva. Una noche, con la ciudad detenida y el aliento haciendo humo, ella dijo:
—No podemos seguir así.
― ¿Así cómo? —preguntó, aunque lo sabía.
—Sin futuro.
No hubo portazos. Hubo una calma helada, como la que precede a la escarcha en los campos. Al amanecer, Simón vendió la radio, las botas y dos camperas. Con eso pagó deudas chicas y compró un pasaje a Mar del Plata. No se fueron juntos: la palabra juntos ya no estaba disponible.

Mar del Plata lo recibió con olor a gasoil, a redes húmedas, a pescado que se pega en la piel. Consiguió una pieza en un hotel viejo de la calle Bolivar: colchón vencido, ventana oxidada que no cerraba, manchas de humedad como mapas que cambian de forma. El yeso del techo caía si el vecino de arriba tosía fuerte. Trabajó descargando pescado. Las cajas heladas cortaban los dedos aunque usara guantes; el hielo se le escurría por la manga hasta el codo y ardía hacia adentro. Después limpió pisos de taller, barrió veredas de madrugada por unas monedas que se iban antes de llegar a la mano.

Aprendió a estirar la comida: medio plato al mediodía, la otra mitad a la noche; un paquete de galletitas repartido en tres días; mate lavado desde la segunda cebada. En invierno, dormía vestido, los pies envueltos en una remera vieja. La humedad le dolía en las rodillas y lo despertaba cuando el puerto quedaba en silencio.
A veces iba a la costa cuando todavía no amanecía del todo. La escollera sur, el viento que empuja hacia atrás como si quisiera desandar la vida, las olas rompiendo en un ritmo que no se conmovía por nada. Se quedaba mirando hasta que el frío le avisaba que seguir ahí también era una forma de rendirse. Volvía caminando con el olor salobre metido en la garganta, pensando en Olavarría no como lugar sino como tiempo: el de los sueldos completos de diciembre, el del truco en el de Club Social, el de Florencia regando las plantas y hablándole a las hojas como si fueran gente.
Pasaron tres años. En el espejo empezó a ver a otro: mejillas hundidas, ojos más chicos, una boca que se había mudado al silencio. El pasado se volvió un país extranjero: conocía las calles, las podía nombrar, pero ya no tenía papeles para entrar. Empezó a juntar monedas en un frasco de café con una media arriba, para disimular. Se salteó almuerzos, dejó de tomar café, caminó para no pagar colectivo. La idea de volver no era nostalgia ni esperanza: era despedida. Quería ver el portón oxidado de la planta, la plaza donde había matado tardes enteras, la esquina donde esperó a Florencia la primera vez, y el Club Social con su paño gastado y su café tibio. Quería ver todo eso una última vez para que lo soltaran.
El día que juntó lo justo, fue a la terminal. El pasaje era un papel fino con tinta violeta que se borraba si lo frotabas. Lo guardó en la billetera como si fuera un documento. La noche anterior comió pan solo y se acostó temprano sin dormir. A la madrugada, la ciudad olía a pan caliente y a humedad fría. El colectivo arrancó a las seis y diez.
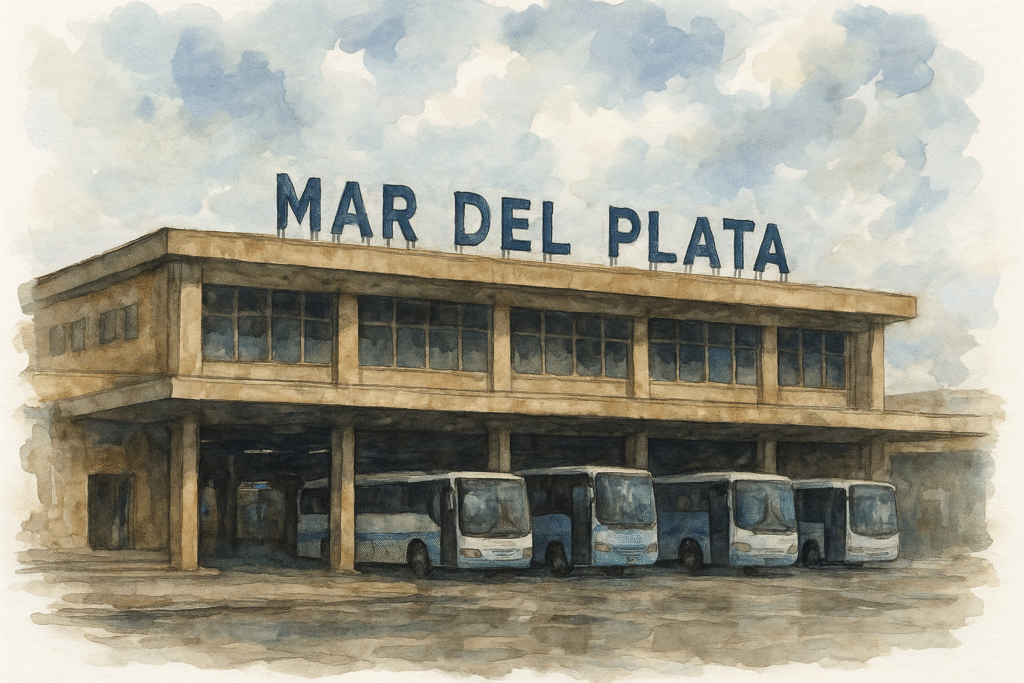
Se sentó al lado de la ventana. El asiento olía a tela húmeda. Adelante, una señora dormía con la boca entreabierta; más atrás, dos pibes jugaban a las cartas en silencio; en el pasillo, un bolso atado con soga se movía a cada curva. Simón apoyó la frente en el vidrio y dejó que el campo liso lo vaciara. La ruta se abría como una cinta cansada. Pensó en si iba a bajar en la rotonda o iba a seguir hasta la terminal; si iba a pasar primero por la planta o por la casa; si iba a tener el coraje de empujar la puerta del de club para mirar desde lejos el paño verde y salir sin que lo vieran.
Cerca de Rauch, el cielo estaba bajo, de un gris parejo. La banquina húmeda era un borde más oscuro. Un auto blanco se pegó de golpe al lateral y quiso ganar la curva. Del otro lado venía un camión cargado de granos, alto, con la lona tensa. Simón alcanzó a ver el gesto del chofer en el espejo, una mueca que puede haber sido miedo o cálculo. El micro mordió la banquina para salvarlos a todos. La rueda trasera se hundió en un barro blando. Hubo un ruido que no era ruido sino muchos: metal que se retuerce, vidrios que estallan como granizo, una valija que vuela, un grito que se corta. La línea del horizonte giró hasta volverse pared. El asiento le clavó el respaldo en el pecho.
En esa fracción sin tiempo, antes de que la gravedad terminara de elegir, Simón pensó en la trenza de Florencia, en el olor a manzanilla de las mañanas frías, en la mesa del club con marcas de cigarrillo, en el polvo de cemento que no se iba nunca y que de pronto ya no era suyo. Pensó —no con palabras, con todo el cuerpo— que volver también era una forma de irse.
Después, nada.
El micro quedó atravesado en la cuneta como un animal abatido. Los pájaros tardaron en volver al alambrado. Los que llegaron a la curva hablaron de milagros que no aparecieron. Simón no abrió los ojos. No volvió a Olavarría. En su bolsillo, dentro de la billetera, el papel violeta quedó sin doblar del todo, con la hora y el destino impresos. Un boleto de ida.
El destierro que había empezado cuando la fábrica cerró terminó en esa banquina. La ciudad que lo expulsó, el amor que no alcanzó, el club que dejó de invitarlo, la pieza húmeda de Mar del Plata, el mar que no lo lavó… todo se hizo una sola línea recta que no lleva a ninguna parte. Y sin embargo, por un instante, pareció que el viento salado y el polvo de cemento se mezclaban para hacerle un camino. Nadie puede saberlo. Nadie está adentro del último segundo de nadie.
Lo cierto es esto: Simón ya no volvió. Y de alguna forma —la única historia que importa—, hacía rato que tampoco estaba. El pasaje quedó tibio un rato más en el asiento, como si esperara que alguien volviera a leerlo. Después, se enfrió. Y el aire, por fin, dejó caer el polvo.





